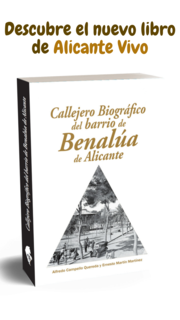La toponimia, también
conocida como onomástica geográfica, es una disciplina de la onomástica
que consiste en el estudio etimológico de los nombres propios de un
lugar. Según la Real Academia Española (RAE), el término «toponimia»
deriva etimológicamente del griego τόπος (tópos, «lugar») y ὄνομα
(ónoma, «nombre»), y tiene dos acepciones:
1. Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar.
2. Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región.
Por otra parte, la talasonimia es
la parte de la toponimia que se refiere a los nombres con que se
designan los mares u océanos, así como los accidentes costeros. Y, del
mismo modo, la antroponimia u onomástica antropológica, sería la
rama de la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres
propios de las personas, incluyendo los apellidos.
El contenido de este artículo está basado, fundamentalmente, en los apéndices del trabajo realizado por
Cosme Aguiló i Adrover y
Joan Miralles i Monserrat, con motivo del
XIV Col·loqui d’Alacant, celebrado por la
Societat d’Onomàstica en 1989, y publicado con el título
La toponímia de l’Illa de Tabarca. Está complementado y revisado con otras fuentes, en especial el magnífico plano de
Felio Lozano Quijada,
Vadum Maris Nova Tabarca Insulae, publicado anexo al
n.º 60 de la Revista Canelobre del Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert».
Cosme
Aguiló i Adrover, filólogo mallorquín, es doctor en Filología Catalana,
destacado especialista en toponimia, dialectología y etimología;
miembro del Institut d’Estudis Catalans, y colaborador del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.
Joan Miralles i Monserrat, filólogo y folklorista también mallorquín,
es igualmente doctor en Filología Catalana, y catedrático de la Universitat de les Illes Balears, siendo director de su Departamento de Filología Catalana y Lingüística General; es miembro de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans.
 |
| Fragmento del Atlas de Gerardus Mercator, 1632 |
Sirva
para ilustrar este interesante trabajo que, para la redacción de su
extensa introducción histórica, los autores se basaron en la conocida
obra y tesis doctoral de José Luis González Arpide, publicada en 1981
por el entonces denominado Instituto de Estudios Alicantinos, bajo el
título Los tabarquinos. Estudio etnológico de una comunidad en vías de desaparición, así como en la tesis de licenciatura de 1975, en la fecha del estudio todavía inédita, de Ana María Ramos Vara, con título Orígenes
del pueblo tabarquino, gestiones para su abastecimiento en la isla de
San Pablo (Alicante 1770) y vida del mismo en la Nueva Tabarca, completado con notas de la Gran Enciclopèdia Catalana (1978). Y que fue estructurada en cuatro partes: L’Illa de Tabarca (Santa Pola), L’altra Illa de Tabarca (Tunísia), Emigració de tabarquins a l’Illa de S. Pietro, y De nou a Tabarca (Santa Pola).
Por
otra parte, cabe destacar que, para llevar a cabo la investigación, los
autores se sirvieron fundamentalmente de informaciones orales,
proporcionadas por las siguientes diez personas: Rafael Arques
Chacopino, «El Païto» (1942), José Antonio López Baile, «Jose» (1957),
José López López (1944), Tomás Parodi Ruso (1909), Pascual Ramírez
Parodi (1931), Roque Ruso Chacopino (1922), Antonio Ruso Garzón,
«Antoniet» (1935), José Ruso Mulet (1919), Estanislao Ruso Quesada
(1906), y Francisca Salieto Ruso (1905).
Un breve apunte de antroponimia tabarquina
Lo
verdaderamente interesante del estudio está contenido en sus apéndices.
Para empezar, confeccionemos una lista de los apellidos de tabarquinos
procedentes de territorio italiano o corso, que aparecen en diversos
listados de los siglos XVIII y XIX, tal como constan en las citadas obra
de referencia, aun sin cotejarlos con los manuscritos originales, lo
que nos lleva a que esta lista pueda contener algún error de
transcripción. Pero valga como muestra útil, para comprender así el
alcance y consecuencias de la inmigración genovesa en esta antroponimia
tabarquina.
 |
Matrícula de los tabarquinos, 1769.
Archivo Municipal de Alicante (AMA) |
Pues
bien, alfabéticamente, y partiendo de la acepción más general, entre
paréntesis se incluyen las formas en femenino y las variantes gráficas:
Acheno (Achena), Arti.
Bacala,
Barabín, Basalo, Belando (Belanda, Belenda), Beroti, Biso, Brusi, Bruzo
(Bruso), Brusoni, Bruzono, Burguera (Burgero), Buzo (Buza, Buso, Busa).
Capriata,
Capriona, Caprista, Carrosino (Carozino, Carosino), Casteli, Cereceto
(Zerezeto), Cereto, Cantagalo (Contagalo), Compiano, Crestadoro, Colomba
(Columba, Columbo, Colombo).
Chena, Chinchones, Chipolino (Chipolina).
Daniele (Damiele), Due.
Fabiani, Ferrand, Ferrandi, Ferraro (Ferrara).
Gandulfo, Ganucho, Graso, Groso, Gerra (Gierra, Guiera, Guerra).
Jacopino (Chacopino, Chacupino).
Lahora, Leoni, Luchoro (Luchora).
Manzanero
(Manzanaro), Marcenaro (Marzenaro, Marzanaro, Mercenaro, Macenaro),
Mendrice (Mendrise), Milelire, Moinare, Molino, Morino, Montecatini.
Noli (Noly, Nolis).
Olivero (Olivera, Oliveros), Opiso, Oregio.
Parodi, Pelerano (Pelerana), Perfumo (Perfuma), Pianelo, Pitaluga, Pomata.
Repeto, Rivano, Ribera (Rivera), Riverola, Reynaldi, Rochena, Rochero, Romba, Rumba, Ruso (Rusa).
Sales, Saly (Sally), Sarti, Sele, Sevasco (Sevasca).
Taverso, Timón, Timoni, Tubino.
Utrera.
Vila.

Talasonimia tabarquina: litoral, islotes y escollos
L’Algamassa / La Roca de l’Algamassa. Situada al SO del islote de La Cantera.
La argamasa es una mezcla de cal y grava, usada en la construcción.
Pudiera ser que de aquí se hubiera extraído algún tipo de material para
fabricarla.
L’Amerador / Els Ameradors. Al S de la punta más cercana a La Cantera.
En la isla se fabricaba cuerdas de esparto. No sería extraño que este
lugar fuera uno de los puntos donde se ponían a remojo («amerar» en
valenciano significa empapar).
Baix del Cementeri. Al final de la Platja Gran, en la parte S de la isla.
Baix de Ca Ferrandis / Baix de la Bòvida.
Ambas denominaciones provienen de los nombres de dos edificios del
pueblo, situados en las proximidades de este lugar. Está al N, al pie de
las murallas.
Baix del Forn. Probablemente hace referencia a un horno de cal. Se sabe que hubo uno en las proximidades de La Platja, en la parte S.
Baix de les Paleres. Toma el nombre de la zona de El Camp donde abundan las chumberas, hacia la parte S de la isla.
Baix del Piló. En la costa del N. Debe el nombre a un hito, mojón o pilón, situado en la parte alta de la costa.
Baix del Pouet. El pozo en cuestión está situado a la parte alta de las murallas.
El Banquet. Ahí se pescaba. También era un punto donde la gente se bañaba.
El Bol de l’Espet.
En la parte N de la isla, cerca del Cementerio. «Bol» es una parte de
un arte de pesca con red, y «espet» en valenciano es el pez denominado
espetón, o usualmente barracuda.
El Cagalló. En la parte del S, junto a la Roca Foradada. Es un pequeño escollo alto y cilíndrico.
El Cagalló del Serrallo / El Cagalló. Al N, al principio de la población.
Cala Menaca.
Más que una verdadera cala, es una sinuosidad de la costa S. Es un
topónimo poco claro, tal vez un arabismo. Un mapa de 1766 registra la
denominación Cala de Menacha. Después de los temporales, los tabarquinos iban allí a recoger esponjas.
Cala Rata. Tampoco se trata de una entrada del mar. Está también en la costa S, delante del islote de La Galera.
No se ha registrado que en este punto abundaran las ratas de un modo
especial que justificara esa denominación. Un mapa de 1766 sitúa la Cala de las Ratas en la actual Platja de la Faroleta.
La Calanca de Garbí / La Calanca de Fora / La Calanca de la Nau. Al SE del islote de La Nau. Es uno de sus puntos de acceso. «Calanca» es sinónimo de «caleta».
La Calanca de Llevant / La Calanca de la Nau / La Calanca. Paradójicamente está al N de La Nau.
La Caleta. Dentro del actual puerto. Aquí varaban antaño los laúdes («llaüts»).
El Camí dels Moros / El Blanc de la Nau. Está entre La Naueta y La Nau.
Es una franja de rocas a menos de tres metros de profundidad. Se dice
que los moros quisieron hacer un camino para unir los dos islotes. La
realidad es que los estratos de este lugar están levantados hasta la
vertical, dando un aspecto de camino en el fondo del mar.
El Canal. Es el nombre de un pequeño escollo, medio partido, de la parte N de la isla, a la altura del Cementerio.
La Cantera.
Islote situado en la parte O de Nueva Tabarca. Lugar del que se
extrajo, en el siglo XVIII, la piedra para construir las murallas de la
población. En algunos puntos se llegó a rebajar a ras de agua. Está
separado de Tabarca por un pequeño estrecho que, en ocasiones, se puede
franquear sin necesidad de mojarse los pies. Este estrecho muestra la
huella de una intensa actividad extractiva, lo que hace sospechar que,
antes de la construcción del pueblo, no era una isla, sino una
península. Así se observa en el mapa de Fernando Méndez de 1766. La Cantera era el lugar donde se iban a bañar las mujeres.
El Canyó del Moll. Delante del Portal del Moll está
este cañón de hierro, encastrado en la roca, que debía servir de noray,
ya que este era el primer lugar que sirvió de puerto, según
testimonios.
Cap Falcó / Punta Falcó. Constituye el extremo oriental de Tabarca. Un pequeño estrecho le separa del islote de La Naueta.
Los vocablos «cap» i «punta» normalmente no llevan artículo. Algunos
informadores dudan de la situación de este topónimo. Aparece Cabo Falcón en mapas de 1766 y 1807.
Cap Llobarros / Cap de Barros. Es una punta al S del pueblo. El nombre puede venirle del pez conocido como lubina o róbalo, popularmente «llobarro».
El Cap de Moro.
En esta ocasión, «cap» no significa cabo, sino cabeza. Pequeño escollo
de la parte S, a modo de una especie de cabeza negruzca que sale del
agua. Consta como Peña del Moro en el mapa de 1766.
Cap de Rata. Situado al S de la isla, frente a La Galera. Hay quien dice que esta punta tiene la forma de una rata.
 |
Fragmento del Vadum Maris Nova Tabarca Insulae, de Felio Lozano Quijada.
En él podemos encontrar los talasónimos: en la costa N, El Piló, La mina, La Xanca,
El Moll, La Cova, La Caleta, El Serrallo, La Poera, El Port Vell y La Roca del Moll;
hacia el O, Gomes, El Passet, La Cantera, La Roca del Camell, La Punta del Bol,
La Roca del Forat, El Cagalló, La Roca del Bol, La Roca dels Garrets y Cap de Moro;
y en la costa S, La Cova de les Armes, La Cala dels Birros, La Cala del Francés,
La Roca Pobra, La Cova del llop Marí, La Platja, La Cala Menaca y La Seca de Felipe. |
Caparrós. Es un escollo que apenas sobresale del agua, entre La Naueta y La Nau,
pero más cerca de la primera. Caparrós es un apellido, no sería extraño
que fuera el de alguien que hubiera chocado en él con su embarcación.
Existen numerosos ejemplos en la toponimia, de escollos cuya
denominación es un apellido, y cuyo significado podría ser éste.
La Cova dels Birros / La Cova.
En una calita del S de la población. Por las descripciones de los
informadores, que dicen que el «birro» es un pájaro pequeño, negro y
bullicioso, de alas curvadas, al parecer se trataría del vencejo común.
La Cova dels Coloms. Está sobre el islote de La Galera, en la parte de levante.
La Cova de les Llagostes / La Coveta de les Llagostes. Dentro de El Port, cerca de La Caleta. Antiguamente los tabarquinos tenían allí los viveros de langostas.
La Cova del Llop Marí / La Cova dels Llops Marins.
En un rincón de la parte S de la población. El «llop marí» o lobo
marino es, en realidad, la foca monje o foca mediterránea. En Nueva
Tabarca se dice que siempre hubo una pareja. Parece ser que el último
ejemplar desapareció víctima, como siempre, de la persecución humana, a
finales de la década de los años veinte a los treinta del siglo XX.
La Cova de la Nau / La Cova del Contrabando. Situada en la parte alta del islote de La Nau, y hay constancia de que, en ocasiones, se escondió tabaco de contrabando en ella.
La Cova del Sucre / La Cova. Actualmente coincide con una playita en el interior de El Port,
y se desconoce la ubicación exacta, ya que cuando se construyó el
muelle actual, quedó destruido en parte aquel sector. No se conoce la
razón de tal denominación.
La Coveta del Cementeri.
No es más que una pequeña oquedad en la parte N de la isla, a la altura
de la necrópolis. Cuentan que hace mucho tiempo vivía allí una persona.
Darrere el Port. Pequeño rincón a levante de El Moll.
L’Escull Foradat. Es un escollo perforado, frente a la punta del mismo nombre, en la costa del N de la isla.
L’Escull Negre. Al S de la isla, muy cerca de La Galera. El adjetivo responde a la coloración de la roca.
L’Escull Roig. A levante de La Galera, delante de Les Pedres Roges. La coloración es ferruginosa.
L’Estufador. Al SE del islote de La Nau.
Es lo que también se conoce como un «bufador», una cavidad con un
conducto por el que corre una corriente de aire, conforme baten las olas
en ella, sonando como un soplido.
El Faralló Pla. Está cerca del centro de la aglomeración de escollos conocida como Els Farallons.
El Faralló del Tio Campiste / El Faralló Campiste. No se conoce la localización exacta. Unos dicen que dentro del conjunto de Els Farallons, otros lo sitúan fuera de La Llosa. Presumiblemente, este Tio Campiste debió ser alguien que chocó allí con su embarcación. No hace sino reforzar lo dicho para Caparrós.
Els Farallons.
Es un cúmulo de escollos y rocas planas, apenas cubiertas por el agua
(«tenasses»), extendido hacia levante en el extremo oriental del
archipiélago. Al estar a flor de agua, constituyen un grave peligro para
la navegación.
El Freuet / El Freu. Es un paso, practicable por embarcaciones menores, que separa los islotes de La Naueta y La Nau.
La Galera.
Es un islote situado al S de Tabarca. Parece que antiguamente ahí vivía
una colonia de conejos. Su denominación se entiende abarcando todo el
conjunto de puntas y escollos bajos, que recuerdan la silueta de un
navío. Documentada en mapas de 1766 y 1888.
Gomes. Es un escollo casi unido a la población, en la zona que da a Les Bòvedes.
Debe llevar el nombre de alguna persona de apellido Gómez. Con ello se
entra en reiteración de lo ya comentado de otros escollos que llevan
nombres personales.
La Llosa. Bajofondo situado a alrededor de media milla de distancia de la Punta dels Farallons. Está a una profundidad de 18 palmos, y está señalizada con una boya por la parte de fuera.
La Lloseta. Bajofondo a unos 200 metros de la Punta dels Farallons, en dirección a La Llosa.
El Mal Pas. Está situado en Els Farallons, próximo a La Nau.
Parece que no se trata de un paso para embarcaciones, sino terrestre.
Vendría a significar que, el que camina sobre los escollos, al llegar a
este lugar encontraría ciertas dificultades para pasar.
Les Maries / Les Dos Maries / Les Tres Maries. Se trata de unas rocas, sumergidas unos dos metros, situadas entre La Naueta y La Nau,
más cerca de esta última. A pesar de la segunda denominación, los
informadores suelen coincidir en que son tres piedras. Podría tratarse
de una metáfora, queriéndolas comparar con las estrellas del Cinturón de
Orión, pero no sabemos si estas estrellas son conocidas con el mismo
nombre en Tabarca, como para justificar este topónimo.
La Merdosa. Es un escollo prominente, prácticamente unido a La Nau por la parte de levante. El nombre se explica por la acumulación de defecaciones de aves marinas.
La Merdoseta. Escollo similar a La Merdosa, pero al S de La Naueta. Su denominación obedece a la misma explicación.
 |
En este segundo fragmento de la obra de Felio Lozano, quedan reseñados los
talasónimos: en el N, Les Pedres Reones, Romptimons y L'Escull Forat; al S,
Cala Rata, El Sortior, La Galereta, La Galera, L'Escull Negre, La Platja de la Faroleta,
La Roca Reona, La Sabata, L'Escull Roig, Les Pedres Roges y La Platja Gran;
y hacia el E, La Perla, La Tanda, La Naueta, La Merdoseta, El Freu y El Saltaor. |
La Mina. Oquedad, hoy cegada, de la parte N de la isla, en las inmediaciones de El Port.
El poeta Salvador Rueda, que tuvo durante años su residencia en la
isla, al parecer tenía ahí su embarcación. Por la costa N se observan
vetas ferruginosas que forman parte del subsuelo. El nombre debe
recordar algún intento de su explotación.
El Moll / El Moll Vell / El Moll Antiu / El Port Vell / El Moll Nou. Al N de la población, al lado de La Pouera.
Es el lugar que se utilizaba para llegar a la isla antes de la
construcción del puerto actual. Para unos es «vell» porque es anterior
al actual. Para otros es «nou» porque recuerdan otro todavía más
antiguo.
El Moll Vell. Al N de la isla, delante del Portal del Moll. Una pequeña entrada del mar, de la que se dice que fue el primer puerto de la isla.
El Mollet de l’Americà. Pequeño desembarcadero cerca de El Serrallo. Dicen que fue construido por un americano.
La Nau. Islote alto, situado entre Els Farallons y La Naueta. Vista de lejos, recuerda la silueta de un barco. Ya citada con ese nombre a finales del siglo XV.
La Naueta. Islote muy parecido a La Nau,
entre éste y la isla de Tabarca, de la que le separa un pequeño paso.
Desde Tabarca se puede llegar a él casi sin mojarse los pies. Es también
bastante alto y recuerda igualmente un barco navegando.
El Passet. El pequeño brazo de mar que separa Tabarca del islote de La Cantera.
No es practicable por ningún tipo de embarcación, pero sí a pie.
Probablemente, y debido a la intensa actividad de extracción de piedra
que tuvo lugar en esa ubicación, este pequeño paso sea artificial, y
quedó como hoy lo conocemos en el siglo XVIII, a consecuencia de la
construcción de las murallas.
Les Pedres Roges. Aglomeración de escollos al S de la isla, entre ésta y L’Escull Roig.
La Peladilla. A flor de agua, en la costa N, no muy lejos de L’Escull Foradat.
La Perla. Bajofondo al NE de La Naueta.
Se dice que «sale cuando están las aguas secas», es decir, cuando están
bajas y en calma. Se desconoce el motivo de esta denominación, que
pudiera estar inspirada en alguna metáfora. Documentada en 1766.
La Platja. El gran arenal inmediato a la población, al S de El Port.
La Platja de la Faroleta / Baix de la Faroleta / Baix de la Farola / Baix del Faro. En la costa S, frente a La Galera. En la parte alta está La Balsa de la Faroleta. El nombre debe provenir del faro de la isla.
La Platja Gran. Situada al SE, es la playa más larga de la isla.
El Port.
Es el punto por donde actualmente se puede acceder a la isla. No fue
sino hasta el año 1944, cansados de pasar peripecias, cuando los
habitantes de Nueva Tabarca vieron realizado su sueño de tener un lugar
medianamente seguro para anclar sus embarcaciones.
El Portet de l’Americà. Al N, junto a El Serrallo. Al parecer, construido por un americano.
La Pouera. Es una pequeña playa de la zona N, al lado mismo de la población. La denominación puede tener su origen en el Pou del Pal, pozo situado en la parte alta de la muralla, en sus inmediaciones.
La Punta de Baix del Forn. Es la punta que cierra La Platja.
La Punta del Bol. Está en el extremo de poniente de La Cantera. Ya aparece con este nombre en la cartografía de 1766.
La Punta de Cala Menaca. Al S, junto a la cala de dicho nombre.
Punta Cap Falcó. Este nombre, que se ha situado en un extremo de La Galera, no es seguro del todo. Sí que lo es, en cambio, la identificación de Cap Falcó
con el extremo oriental de Tabarca. Pudiera ser, sin embargo, que esta
denominación tenga su origen en el hecho de que, dicha punta de La Galera, esté mirando hacia el Cap Falcó.
La Punta de l’Escull Foradat. Al N, a la altura de La Casa del Camp.
La Punta dels Farallons. Constituye la primera tierra emergida del archipiélago, por su parte oriental.
La Punta del Femer. Está justo detrás del muelle actual. Se dice que ahí tiraban el estiércol («fem») cuando limpiaban los establos de La Casa del Camp.
La Punta del Moll. Junto a La Pouera, al N del núcleo urbano.
La Punta del Piló. En la costa N, junto a La Mina. El nombre le viene de un mojón situado en las inmediaciones.
La Purissimeta.
Dentro de una hornacina excavada en la roca, hay una imagen de la
Virgen. Según cuentan, la colocó ahí un fraile hace un cuarto de siglo.
 |
Tercer fragmento del Vadum Maris Nova Tabarca Insulae, en su parte más oriental,
en el que podemos observar: La Nau, L'Estufaor, La Merdosa, Els Farallons y La Llosa. |
La Roca de la Cantera. Es un escollo al SE de La Cantera.
La Roca de l’Emperador. Es un bajofondo, entre La Galera y L’Escull Roig, a tres metros de profundidad. Puede tratarse de una referencia al pez espada o emperador.
La Roca Foradada / La Roca del Forat. Al S, cerca de El Cagalló. Horadada, como su nombre indica.
La Roca del Mero. Frente a Cala Menaca. Es obvia la referencia al pez denominado garopa, más conocido como mero.
La Roca de la Mina. Una roca alta al lado de El Port.
La Roca Pobra. Es un escollo cercano a La Cova del Llop Marí. Según los marineros, su denominación proviene de que se coge poca pesca en sus alrededores.
La Roca Redona. Un pequeño escollo al NE de La Galera.
La Roca del Serrallo. Al lado de El Port, junto a El Serrallo.
La Roca de la Tanda. Pequeño escollo al final de La Platja Gran, muy cerca de La Naueta.
No hay una explicación satisfactoria del origen de esta denominación,
si bien parece probable la acepción en referencia a un período de
tiempo, de esta palabra.
Romptimons.
Sugestiva denominación que designa un bajofondo al NE del Cementerio.
Está a una profundidad tal que permite pasar a la embarcación,
rompiendo, sin embargo, la pala del timón.
La Sabata. Escollo en forma de zapato («sabata»), entre Cap de Rata y La Roca Redona.
El Saltador. Es el lugar por el que se puede acceder a la parte alta de La Nau por su cara SO.
El Sec de la Punta del Bol / El Sec de la Cantera. Es un amplio bajofondo al NO de La Cantera.
La Seca. Pequeño escollo cercano a la Punta del Piló. La denominación no es demasiado segura, dadas las discrepancias entre los informadores.
La Seca de l’Escull Negre. Se encuentra a una distancia de unos veinte metros del escollo, y a una profundidad de tres.
La Seca de la Nau. En los alrededores de La Nau, sumergida a unos ocho palmos. El emplazamiento no está exactamente definido.
La Seca del Piló. En la costa N, cercana a La Mina.
La Seca de la Punta dels Farallons. Es el primer escollo que sale del agua por la parte de levante.
El Serrallo. Rincón en un lateral de El Port.
Por el hecho de ser un lugar abrigado dentro del puerto, cabe pensar
que se trate de un italianismo a partir de «serràglio», que viene a
significar lugar cerrado. Si lo fuera, sería un pequeño testimonio
superviviente de la lengua de los colonizadores del siglo XVIII.
El Tamboret. Es una punta al SE de La Cantera. El topónimo invita a pensar que el traslado de la piedra que se extraía de La Cantera,
se hacía por mar, ya que se denomina «tambor» al cilindro de madera del
cabrestante donde se enrolla la cuerda, y que se utilizaría para alzar
las piedras con la finalidad de embarcarlas. En ese caso, en la citada
punta estaría instalada en su tiempo dicha máquina.
El Trajo del Tio Bertomeu / La Platja del Tio Bertomeu. Al N del islote de La Cantera.
Al parecer, ahí varaban laúdes («llaüts»), y «trajo» o «trájol» es el
nombre que se le da al espacio de la playa reservado para cada barca,
dispuesto de manera que, por un plano inclinado, se pueden lanzar al
agua o traer a tierra.
La Vària del Tio Bertomeu. Al lado del topónimo anterior. Una «vària» o «vaira» es una mancha arenosa dentro de un algar.
La Xanca. Junto al actual muelle. Aquí estaba antiguamente el edificio de La Almadraba, hoy ocupado por el Museo Nueva Tabarca,
que albergaba una industria de salazón, especialmente de melva y
bonito. Se denominaba «posar en xanca» a la acción y efecto de colocar
el pescado en salmuera para conservarlo.
La Xapa / La Xapada del Bol. Al S de La Cantera. Muy probablemente se trata de una derivación de la palabra «sapa», una mata de algas vivas que crece en el mar.
 |
Mapa de las zonas de la Reserva Marina de Nueva Tabarca, en el que se
hacen constar algunos de los talasónimos de referencia para las mismas. |
Otros talasónimos tabarquinos
La Barbada de l’Almadrava.
La barbada es un pez de la familia del bacalao, más conocido en esta
zona como «maruca». Posee una aleta dorsal rectilínea que le cubre casi
todo el lomo. Probablemente el topónimo viene dado por la similitud con
esta aleta, de una extensa serie lineal de rocas que afloran en el fondo
del mar, aproximadamente a la altura de donde se calaba la almadraba,
alrededor de un kilómetro al S de La Galera.
La Barbada de la Punta del Bol. Otra cresta rectilínea de rocas submarinas, en este caso a cierta distancia frente a La Punta del Bol.
La Barbada del Reclau. En la zona así denominada, al SO de La Nau.
La Barreta. Amplia y escalonada franja arenosa situada frente a La Platja Gran, densamente cubierta por pradera de posidonia.
El Clot. Zona situada al S de La Nau,
a unos quince minutos a motor, con una profundidad de cerca de veinte
brazas (una braza española equivale a 1,852 metros, una milésima parte
de una milla náutica).
Els Fanals.
Es un conjunto de rocas submarinas de localización imprecisa al S de
Tabarca y, por esa misma razón, de toponimia injustificada.
Els Garbells. Algueros situados alrededor de El Clot. Un «garbell» es un alguero con poca fijación al lecho marino, que por ello se puede arrancar o desprender con facilidad.
Montnegre a les Forques.
Es una sierra de rocas, localizable si desde la isla se pone proa a
Alicante. Hay unas siete u ocho brazas de profundidad, y en ella se
pescaba abundante atún. Su denominación probablemente responda tanto al
color de las rocas como a formaciones ahorquilladas que puedan dibujarse
en su morfología en el fondo marino.
El Reclau.
Un «reclau» es una faja de piedra diferente, por su consistencia y
color, del resto de rocas que forma una pedrera. Está al SO («a garbí»)
de La Nau, a cerca de veinte brazas de profundidad.
La Serra del Cap. Es una amplia y prominente zona arenosa, según se dice situada de forma imprecisa mirando desde La Nau hacia Alicante.
Toponimia urbana de Nueva Tabarca
En
1913, están documentadas las siguientes calles de Nueva Tabarca: A.
Marco, Barón de Petrés, Bóvedas, Calaboset, Plaza de la Caleta, Carmen,
Desierto del Sáhara, Gobernador, Muelle, Retiro, San Pedro, Serrallo y
Tabarca.
Las calles de la isla reciben su nombre definitivo en 1965, coincidiendo con la publicación de un apéndice a la Guía de la Ciudad publicada cinco años antes. Según escribe Fernando Gil Sánchez en el Diario Información,
se rotularon las vías públicas: Arzola, Bergantín, Camarada Maciá,
Carlos III, Corsario, Escuela, Gaviota, Génova, Generalísimo, Iglesia,
José Antonio, Muelle, Poeta Salvador Rueda, Pósito, Soledad y Virgen del
Carmen.
En 1979 cambian de nombre: la calle del Camarada Maciá por carrer del Motxó, la calle de José Antonio por carrer d’Enmig, y la plaza del Generalísimo por plaça Gran.
Aguiló
y Miralles, en su trabajo toponímico de 1989, definen todo lo
siguiente, precisando el contenido de cada vía en dicha fecha, por lo
que puede no coincidir con denominaciones o situaciones actuales.
El Poble
Calles,
plazas y casas. Ocupa la pequeña península amurallada de la parte
occidental de Tabarca o, dicho de otro modo, todo el espacio no ocupado
por El Camp.
El Carreonet. Nombre popular, cuya denominación oficial desde antiguo era Callejón del Muelle, según los informantes.
Carrer del Bergantí. Denominación oficial, no popular.
El Carrer del Carmen / El Carrer de la Mare de Déu del Carmen. Nombre oficial: Carrer de la Verge del Carme. En él se sitúan, o lo estaban:
- Ca Úrsula.
- Ca Juana. En la fecha del estudio era un bar.
- Ca l’Arnat.
- Ca Manola. Antes Ca Roig de la Fillola.
- Ca Tio Maestro. Era maestro de escuela y pescador.
- Les Calderes del Tio Gallegues. Era un lugar en el que se teñían las redes.
- Cal Tio Victoriano de Mestret. Era también maestro de escuela.
- Ca la Coixa / Cal Tio Xan.
- Ca Cristino. Era un hombre que falleció ahogado.
- Cal Pistolero. Había un bar.
- Ca Tio Pepe Forces.
- Ca la Tia Rafaileta / La Casa de Tia Rafaileta.
- Ca Tio Capelo. No se trataba de un apellido, por lo que probablemente fuera una pequeña muestra de supervivencia lingüística italiana.
- La Casa de la Muda.
- La Casa de la Duenda. En
Tabarca es cuentan muchas historias referentes a apariciones de seres
sobrenaturales. Probablemente este topónimo haga referencia a uno de
estos casos.
- Ca Tia Issabel.
- Ca Jaume de la Cardona.
- El Forn del Tio Burrero.
- Ca Ana.
- Ca Tia Taneta.
- Ca Vissitassion.
- La Casa del Polero. En referencia a un nativo de Santa Pola.
- Cal Tio Roig del Piu.
- La Casa de la Tia Matilde.
- La Casa de Colau el Llarg.
- La Casa del Tio Cranc.
- La Casa del Moreno.
- La Casa del Tio Carlos.
- Ca Tia Pepica. Había una carnicería.
- La Casa de Ferrandis.
- La Casa de Gerardo.
- La Casa d’Amadeo.
- La Casa del Aspero. Era de un nativo de Aspe.
- La Casa de la Reina. La propietaria era conocida con este mote.
- Cal Tio Mineta.
- Ca Tia Conxa.
- La Casa de Maria la Xata.
- El Calabós. Se dice que hubo un horno.
- Ca Vicent de Xólo.
Carrer de l’Escola. Nombre oficial, no recogido popularmente.
Carrer d’els Gavines (sic). Nombre igualmente oficial, no recogido por tradición oral.
Carrer de Gènova. También oficial, no recogido vía oral.
- La Casa de Juanjo.
El Carrer de la Església.
- Ca la Xata / La Casa de la Xata.
- Ca la Bartola.
- Ca Doloretes de Ganàncies.
- Cal Xiquet de Mercé.
- Ca Rafael el Xan.
- Ca Tio Mercé.
- Ca la Tia Xon. «Xon» es un apelativo familiar (hipocorístico) de Concepción.
- Ca Tio Juanet.
- Ca la Pessiganya. La
«pessiganya», en castellano la pizpirigaña, es un juego infantil en el
que los participantes colocan las manos con los dedos extendidos y las
palmas hacia abajo, y un niño o un adulto pellizcaba suavemente en los
dedos mientras iba cantando una canción. Había una tienda de
comestibles.
El Carrer Major / El Carrer del Mig. Nombre oficial: Carrer d’en Mig.
- La Casa del Portal / La Casa de Tio Juan del Portal. Está situada junto al Portal de la Caleta.
- Ca Tio Blai.
- La Casa de Sento el Gangallo. «Sento» es Vicente.
- La Casa de Salvadorico / Cal Birro.
- La Casa de Pura. «Pura» equivale a Purificación.
- La Casa de la Xata la Cardenala.
- Ca Tio Uenso.
- Ca Tio Tomàs el Viudo / Ca Tio Viudo.
- Cal Tio Bartolo de l’Estanc.
- Ca Tia Esperança del Tio Caín.
- Cal Tio Bancalets.
- Ca Sola. «Sola» es hipocorístico de Soledad.
- Ca Tomàs el Viudo.
- La Casa de Don Alvaro. Era un médico.
- Ca María de l’Estanc. Había una tienda de comestibles. A la propietaria le llamaban La Maria de l’Estanc.
- La Habana. Era un restaurante.
- El Taller del Tio Enrique. Era una carpintería.
- La Casa del Rojo. «Rojo» con el significado de rubio.
- La Casa de Colau. «Colau» es Nicolás («Nicolau»).
- La Casa d’Eugenio / La Magazent d’Eugenio.
- La Casa de Pasqual.
- Ca Tia Conxon. «Conxon», hipocorístico de Concepción.
- La Casa de la Pelilla. «Pelilla» es hipocorístico de Josefa.
- La Casa del Tio Pepe Galeta. La «galeta» es una pieza redonda aplanada que va colocada en el extremo superior del palo de una barca.
- La Casa d’Obdúlia.
- La Casa de la Francesa.
- La Casa del Forner. Del panadero.
- Cal Tio Gerreta. Se le llama popularmente «gerreta» al naipe as de copas.
- Ca Tio Carlos.
- El Cassino.
- Ca Paquita.
- La Casa del Tio Peixet.
- Ca Tio Tunico Mele. «Mele» es una población italiana muy cercana a Génova.
- Ca Tio Morenico.
El Carrer del Moll. Es su nombre oficial.
- Ca Tio Uelo. «Tío abuelo».
- Ca Tio Pajarito / La Casa del Tio Pajarito.
El Carrer dels Motxos. Nombre oficial: Carrer del Motxó. Al parecer, antes se denominaba Calle San Benito. «Motxo» es la rama de una escoba, pero también un antiguo apellido catalán, por lo que no queda claro su significado.
- La Casa del Tio Burrero.
- La Casa de la Tia Alemana.
- La Casa de Gonsales Vicent. La Casa del Sepulcre. Ca la Tia Carmeleta.
- La Casa del Tio Silvestre.
- Ca Aldeguer.
- La Casa de Pitxó. «Pitxó» es un tipo de molusco, pechina o tellina. No se conoce la relación.
- La Casa de Quen. Pertenece a un inglés.
- La Casa de Maria de Lérida.
- La Casa de la Tia Carolina.
- La Casa de Colauet. Diminutivo de Nicolás.
- La Casa de Ferrandis.
- La Casa de Diego.
- Ca la Tia Saïca. Probablemente un mote, del que se desconoce su origen.
- La Casa de Pepa Rafaela.
- La Casa de Juanjo.
- La Casa de Juanico la Grossa.
- La Casa de Ferrandis.
- La Casa de Manolita.
- Cal Tio Hilario / La Casa d’Hilàrio.
- Cal Tio Andarí / La Casa de Carlota.
- L’Escola dels Xiquets.
- Ca Xon. Hipocorístico de Concepción.
- Ca la Bolla. «Bolla»
es cada uno de los abultamientos esféricos situados uno en cada extremo
del cepo de hierro de un ancla. Se desconoce el por qué de esa
denominación.
- Ca la Ferranda.
- Ca Adelina.

El Carrer del Pati. Nombre oficial: Carrer d’Arzola.
- Ca Jaume Saboreo.
- La Magazent de Collonet. Era un hombre adinerado, que dirigía la almadraba.
- La Casa de Don José. Era un practicante.
- La Magazent del Forner.
- La Casa del Milà.
- Cal Malaguenyo.
- Ca Tio Tonet de Uïsos.
- Ca María Tintom.
- La Casa de Tia Rossa de Palet.
- La Casa de Doloretes de Tari. «Tari», hipocorístico de Trinitario.
- La Casa de la Lleona.
- La Casa del Paito. Mote de uno de los informadores.
- Ca Balta. Reducción del nombre propio Baltasar.
- La Casa de Parrenyo. Apellido ilicitano.
- Ca Taño de Xolo. Tanto «Taño» como «Tano» son hipocorísticos de Cayetano.
- Ca Tio Falet. «Falet» es un diminutivo de Rafael.
- La Casa del Governador / El Pati / El Pàtil. El conocido edificio de arcadas interiores y patio posterior, del que se dice que La Cova dels Birros llegaba hasta sus sótanos.
Carrer del Poeta Salvador Rueda. Nombre oficial, no popular, en honor a Salvador Rueda, que residió durante un tiempo en la isla.
Carrer de la Soledat. Nombre oficial, no popular.
- Ca Tio Gato.
- Cal Tio Hilàrio.
- Ca Don Emilio.
- La Casa de la Francesa.
- La Casa de Pepeta.
- Ca Don Jerónimo. Fue un famoso capellán, de costumbres excéntricas.
- La Magazent d’Elissa.
- La Casa del Tio Calistro.
- La Casa de María Tintom.
La Plaça Gran. Nombre oficial: Plaça Gran.
- Ca Madalena.
- La Casa de Peixet.
- La Casa de la Pelilla.
- La Casa d’Alberto. Un dentista de Madrid.
- La Casa del Tio Pepe Gallegues.
- La Casa de Tomàs.
- La Casa de la Tia Xata.
- La Casa de Tunico Cabessa.
- La Casa de Teresa la Cardona.
- La Casa de Manolico la Cardona.
La Plaça de la Església / Davant de la Església.
- La Església.
La Plaça del Pati. En sus alrededores están:
- La Casa de les Monges. Era un colegio.
- El Forn de la Tia Cardona.
- La Casa del Francés. Se llamaba Pierre.
La Replaceta / La Replaceta de la Caleta / La Plaça de la caleta / La Plaça Menudeta / La Plaça del Pósit. Nombre oficial: Plaça Carloforte.
- La Casa de l’Antoniet.
- El Pòsit / L’Escola del Pòsit / L’Escola.
- Ca Tio Sento el Pipante. Era un hombre que siempre fumaba en pipa.
Els pous del poble
- El Pouet de la Bòvida. En él se ponía a remojo el esparto.
- El Pou del Cura. Delante de la Iglesia.
- El Pou de Ca Maria Tintom / El Pou del Cura. Es uno de Els Quatre Pous.
- El Pou de Ca la Morra / El Pou de Ca Peixet. Es otro de Els Quatre Pous. «Morra»
es un juego en el que dos jugadores cierran una mano, y la abren
simultáneamente a la vez que dicen un número inferior a diez, ganando
aquél que, con el número que ha elegido, adivina la suma de los dedos
extendidos de ambas manos.
- El Pou de Ca Taneta / EI Pou de la Tia Taneta / El Pou de Vissitassion. Otro de Els Quatre Pous.
- El Pou de la Cantera. Está junto al Portal de la Cantera. En la fecha del estudio, convertido en el pozo negro de la red de alcantarillado.
- El Pou de Maria la Xata / El Pou de Maria de l’Estanc.
- El Pou del Pal / El Pou de la Pouera.
- Els Quatre Pous. Situados en cada uno de las cuatro esquinas de la Plaça Gran.
El sistema defensiu
Murallas, portales y accesorios defensivos.
La Bòvida / Les Bòvedes.
Construcción subterránea del sector NO de la muralla. Se dice que en
ellas había ruedas de hilar, y que se hacían cuerdas de esparto.
La Casserna. Era un cuartel destinado a alojamiento de tropas, que fue derruido para construir con su piedra El Faro, ya que no era de utilidad y sí hacía falta ese nuevo edificio.
Les Covetes. Cámaras construidas dentro de la muralla del SE, que sirvieron de viviendas.
La Garita de Baix del Forn. Todas las garitas de las murallas han desaparecido.
La Garita de la Bòvida.
La Garita de Cap Llobarros.
La Garita de la Pouera.
La Muralla de Cap de Barros.
La Muralla de Ferrandis. En la parte del NO, junto a La Bòvida.
La Muralla de la Església.
La Muralla de la Pouera.
El Pla de la Muralla. Sobre La Muralla de la Pouera.
El Portal de la Caleta. Abierto hacia El Campo. Contiene la Puerta de San Rafael.
El Portal de la Cantera. Una inscripción muy deteriorada, ocupando las dos jambas de la Puerta de San Gabriel, coronada por la flor de lis, recuerda su construcción en tiempos de Carlos III.
El Portal del Moll. Era el lugar de entrada a la población, cuando se llegaba por mar. La cerraba la Puerta de San Miguel.
El Camp
Lugares, caminos, edificios, depósitos de agua.
La Balsa de la Faroleta / Les Balses de la Faroleta / La Faroleta. Depósito de agua que da nombre a La Platja de la Faroleta.
Les Balses de la Casa del Camp / Les Balses de la Torre. Son dos depósitos de agua, situados no muy lejos de La Torre.
Les Balses del Poble. Están en la parte más estrecha de la isla, cerca de La Purissimeta.
Les Calderes del Burrero.
Era el lugar donde se teñían las redes. El edificio ya no existe. Ahora
es una zona de palmeras, en las afueras de la población.
El Camí de Cala Rata.
El Camí de la Casa del Camp / El Camí del Faro.
El Camí del Cementeri.
El Camí de les Paleres.
El Camí de la Torre / El Camí del Castell / El Camí del Quartel.
El Camp. Es toda la parte de la isla no ocupada por la población, a partir del Portal de la Caleta.
La Casa de l’Almadrava / La Magazent de l’Almadrava. Servía para guardar los utensilios de la almadraba.
La Casa del Camp / La Caseta del Camp. Edificio medio derruido, entre El Faro y La Torre, donde vivían los labradores de la isla.
La Caseta de la Balsa. Cercana a Les Balses del Poble.
La Caseta de Cala Rata / La Caseta de l’Almadrava / La Casa de l’Almadrava. Pequeña caseta sobre La Cala Rata, frente a La Galera, donde se guardaba parte de los aperos de la almadraba.
La Caseta del Peix. Ya no existe. Era un edificio que servía de lonja, situado en las afueras de la población, no muy lejos de El Serrallo.
El Cementeri / El Cementeri Nou. En el extremo oriental de Tabarca, en la parte más alejada de El Poble. Los antropónimos que aparecen a las lápidas sepulcrales delatan el origen italiano de los pobladores tabarquinos.
El Cementeri Vell. Estaba al lado mismo del muelle actual. Todavía se pueden apreciar sus cimientos.
La Escalera del Tio Americà. Al lado de El Poble, baja hacia El Mollet de l’Americà.
La Farola / El Faro. Está situado hacia la mitad de El Campo.
El Jardinet. Es una especie de mirador situado al lado de La Caleta.
La Magazent del Tio Blai. Este edificio era de madera, y estaba al lado mismo de El Poble,
pegado a la muralla. En él se construían embarcaciones. En Tabarca se
utilizan los términos «magatzem» o «magazent», según la denominación del
edificio al que se refiera sea en masculino o en femenino,
respectivamente.
Els Merenderos. Establecimientos comerciales emplazados en el istmo de la isla, junto a La Platja. Estos son algunos de los nombres mencionados por los informadores:
- Amparín / El Merendero Amparín / Juan.
- Frigolàndia.
- La Casa de Glòria / Glòria.
- El Mar Assul.
- El Merendero Tere / Tere / Teressina.
- Los Pescadores.
- El Rincón de Ramos...
Les Paleres. Chumberas en gran número entre La Torre y La Casa del Camp. Parece ser que las primeras crecieron en los alrededores de Cala Menaca.
El Piló. Es un mojón o pilón antiguo, cuya función exacta se desconoce. Está situado junto a La Mina.
La Terra Roja / La Terra Blanca. Es la punta situada frente a Les Pedres Roges.
El Tabarca la palabra «roig» se aplica a cosas de coloración rubia.
Esto explica la dualidad roja / blanca del nombre de este lugar.
La Torre / El Castell / El Quartel.
La tercera denominación es moderna, castellanizada («quarter» sería lo
correcto) y da testimonio de la ocupación del edificio en tiempos
recientes por la Guardia Civil. Es una construcción troncopiramidal,
robusta, con aberturas rectangulares a la altura de la primera y la
segunda plantas. El acceso está en la fachada del N, y se hace al primer
piso. Tuvo una garita en cada una de las esquinas superiores. Se sabe
que no es la primera torre que fue construida en la isla.
Topónimos desaparecidos del mapa de Fernando Méndez
El
famoso plano de Fernando Méndez, documento cartográfico que lleva la
fecha del 15 de agosto de 1766, por la toponimia que contiene es un mapa
de gran interés. Como es anterior a la colonización por los italianos
redimidos, podemos observar que los recién llegados han mantenido una
gran parte de las denominaciones preexistentes, pero por otro lado hay
otras que han desaparecido. Veamos estos últimos.
Cala de l’Espalmador. Debe coincidir con lo que actualmente es La Pouera.
El «espalmador» era el lugar donde se volcaban las embarcaciones de
costado, para limpiarlas de las adherencias biológicas. Era fundamental
que presentara unas determinadas condiciones naturales, como son la
profundidad adecuada para llegar a la costa, y el litoral arenoso.
Cala de l’Espáragol. Daba nombre a la ensenada que por la parte S formaba La Cantera, unida todavía a la isla. Lo que ahora es El Passet,
era entonces un estrecho istmo que resguardaba esta caleta. Más
adelante, con la extracción de la piedra para construir las murallas, La Cantera
quedaría convertida en un islote. Existen dos teorías acerca de su
etimología. La primera propone la derivación del griego παραχόλπος, que
significa cala secundaria. La segunda considera que podría ser un
diminutivo de la palabra ligur «spelüca», que lo hace como «esperuga»,
«espeluga» o «esplugola», que designa una cueva o cavidad sumergida,
apta para dar cobijo a una embarcación. De una forma o de otra, se cae
en la redundancia desde el momento en que se dice Cala de l’Espáragol.
Cala de la Guardia. Es la rinconada de La Cova del Llop Marí.
El topónimo hace referencia a un punto de vigilancia situado en el
lugar que ocupa la actual población, donde podría estar situada la torre
documentada ya en el año 1337.
Cala pequeña de la Guardia. Vecina de la anterior, a la altura de La Cova dels Birros.
Cala de las Ratas. El mapa la sitúa vecina de la actual Cala Rata, lo que ahora se denomina Platja de la Faroleta.
Las Caletas. Al N de La Cantera.
Las Cuebas de Anguilas (tal como consta en el plano de Méndez). Donde ahora está La Cova de les Llagostes y estaba La Cova del Sucre.
Cuerbos Marines (textual de Méndez). Actualmente L’Escull Roig.
Las Ferreryas. Toda la parte N de Tabarca, desde El Port hasta La Naueta, donde se observan vetas de materiales ferruginosos que, a juzgar por el topónimo La Mina, debieron someterse a una posible explotación.
Punta del Moro y Peña del Moro. Hace pensar en la posibilidad de que el actual Cap de Moro prestase antiguamente su nombre al que ahora es Cap Llobarros.
Punta de Tierra. En La Cantera, cerca de La Punta del Bol.
La Punta Roja. Donde actualmente está La Terra Roja, cercana a La Platja Gran.
La Trancada. En el antiguo istmo de La Cantera, donde ahora está situado El Passet.
Es un lugar que muestra las huellas de la actividad extractiva
(proviene del verbo valenciano «trencar», romper). Hay indicios de que
la antigua torre preitaliana fue construida con materiales de este
lugar. El Portal de la Cantera está documentado, entre otras denominaciones, como Puerta de la Trancada.
Por
último, toda colaboración es poca para salvaguardar este importante
patrimonio que supone la riqueza toponímica de Nueva Tabarca. Es por
ello que pedimos a nuestros lectores que, si encuentran algún error
en este artículo, o conocen algún topónimo no recogido en estas líneas,
por favor, describan en un comentario, en la
fuente original del artículo, toda la información que posean al
respecto, para así completarlo o corregirlo de forma precisa, las veces
que sea necesario. Les damos las gracias de antemano.











 Disminuir texto
Disminuir texto