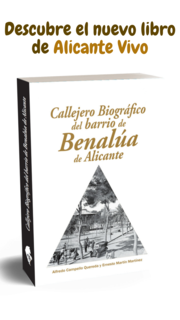Fotografias personales de Eusebio Pérez Oca. Cedidas
Álvaro García y su hermano, en las "palmeretas" con las "palmas". Cedida
En contraste con el sentido vacacional y lúdico que para muchos de nosotros tiene hoy la Semana Santa, durante las décadas de los años cuarenta a setenta, las cosas fueron muy diferentes.
Las jornadas consideradas desde los primeros tiempos de la Iglesia como la época más santa del año a causa de los grandes Misterios que en ella se celebran, estaban envueltas en un ambiente devocional y litúrgico que culminaba el Viernes Santo, cuando se paralizaba prácticamente toda la ciudad con el cierre de bares, cines, teatros y cuanto pudiese suponer un motivo de actividad distinta a lo que oficialmente se creía propio de aquel día de dolor por la muerte de Cristo.
 En la cúspide del barrio de Santa Cruz, los fieles se arremolinan ante el paso del Descendimiento, en una fría tarde de la primavera alicantina de 1947 (Sánchez, AMA)
En la cúspide del barrio de Santa Cruz, los fieles se arremolinan ante el paso del Descendimiento, en una fría tarde de la primavera alicantina de 1947 (Sánchez, AMA)El matutino “Sermón de las Siete Palabras”, en la Colegiata de San Nicolás, congregaba a multitud de fieles para escuchar la emotiva meditación sobre las siete frases (supuestamente) pronunciadas por Jesús desde la cruz: “Padre, perdónales porque nos aben lo que hacen”, “En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, “Dios Mío, por qué me has abandonado”, “Tengo sed”, “Todo está cumplido” y “Padre, en tus manos entrego mi espíritu”.
Había predicadores que eran verdaderos especialistas en aquel despliegue de oratoria que iba desde lo lírico a lo tremebundo y desde lo teológico a lo emocional.
 La Misa del Domingo de Ramos está precedida en todas las iglesias de la procesión que rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalen. Parroquia de Santa María, 1947 (Sánchez, AMA)
La Misa del Domingo de Ramos está precedida en todas las iglesias de la procesión que rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalen. Parroquia de Santa María, 1947 (Sánchez, AMA)Así, la asistencia a los oficios religiosos o conciertos sacros y la participación en las procesiones, ocupaban las horas de asueto de los alicantinos durante estas fechas, en las que el turismo era inexistente, y la religiosidad impregnaba fuertemente todas las manifestaciones de la vida ciudadana.
Y en una época de tonos predominantemente grises, las procesiones de Semana Santa eran auténticos espectáculos primaverales a cielo abierto en los que la música, el colorido de las vestas de los nazarenos, la fragancia de las flores ornamentando la espectacularidad emotiva de las imágenes en sus tronos y la devoción popular se amalgamaban con el significativo despliegue de autoridades y jerarquías civiles, políticas y militares.
Fueron, pues, años de auténtico auge de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa, creándose muchas de ellas, renovándose las más antiguas y, sobre todo, aportando al acervo artístico alicantino piezas nuevas de gran belleza y destacada categoría escultórica, como las tallas del ingeniero sevillano Castillo Lastrucci y de los alicantinos Fulgencio y Rafael Blanco, que venían a sustituir a las desaparecidas durante la Guerra Civil.
También se ha resaltado la aportación artística en el bordado de mantos y estandartes que supuso el taller de Tomás Valcarcel Deza, personaje omnipresente en las distintas manifestaciones festivas de la vida alicantina de aquella época.
 Otro aspecto de la procesión del Domingo de Ramos en la plaza alicantina de Santa María (Eugenio Bañón)
Otro aspecto de la procesión del Domingo de Ramos en la plaza alicantina de Santa María (Eugenio Bañón)Por lo demás, participar como espectador o nazareno en los desfiles procesionales era para muchos jóvenes un motivo de cambio en la rutina diaria, una oportunidad de salir en horas desacostumbradas e, incluso, de presumir luciendo sus vestas y capas antes de la procesión, momento de planificar con la pandilla de amigos y amigas las meriendas de la próxima Pascua. Porque la gastronomía tenía también un protagonismo importante en las fechas de Semana Santa y estos días de ayuno y abstinencia promovieron una tradición culinaria insustituible en nuestras costumbres populares más auténticas.
Pero entonces, como ahora, para los fielos y devotos, la asistencia a los oficios religiosos del Jueves y el Viernes Santo, la visita a las Iglesias y la identificación con el drama de la Pasión de Jesús, contemplando las imágenes procesionales, eran motivo de reflexión y renovación de la fe
 Ataviarse con peineta y mantilla para visitar los "monumentos" en las iglesias en la mañana del Viernes Santo era una tradición española que también las jóvenes alicantinas mantenían. Años cuarenta (Sánchez, AMA)
Ataviarse con peineta y mantilla para visitar los "monumentos" en las iglesias en la mañana del Viernes Santo era una tradición española que también las jóvenes alicantinas mantenían. Años cuarenta (Sánchez, AMA) El Viernes de Dolores es tradicional celebrar el Via Crucis por la zona del puerto de Alicante con el Cristo del Mar. (Sánchez, AMA)
El Viernes de Dolores es tradicional celebrar el Via Crucis por la zona del puerto de Alicante con el Cristo del Mar. (Sánchez, AMA) La Colegiata de San Nicolás era escenario de los actos litúrgicos más importantes, como el Oficio de Tinieblas o el Sermón de las Siete Palabras. (Sánchez, AMA)
La Colegiata de San Nicolás era escenario de los actos litúrgicos más importantes, como el Oficio de Tinieblas o el Sermón de las Siete Palabras. (Sánchez, AMA) En 1947, la espectacular bajada del paso del Descendimiento por las empinadas calles de Santa Cruz, era una tradición de finales del siglo XIX, que se ha potenciado con el paso del tiempo (Sánchez, AMA)
En 1947, la espectacular bajada del paso del Descendimiento por las empinadas calles de Santa Cruz, era una tradición de finales del siglo XIX, que se ha potenciado con el paso del tiempo (Sánchez, AMA) Antiguo estandarte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, que fue fundada en 1941 por un grupo de socios y directivos del Centro Católico de Alicante (Sánchez, AMA)
Antiguo estandarte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, que fue fundada en 1941 por un grupo de socios y directivos del Centro Católico de Alicante (Sánchez, AMA) El Paso de la Verónica en 1958, luciendo el artístico manto heráldico que le valió a Tomás Valcárcel el Premio Nacional de Artesanía (Sánchez, AMA)
El Paso de la Verónica en 1958, luciendo el artístico manto heráldico que le valió a Tomás Valcárcel el Premio Nacional de Artesanía (Sánchez, AMA) Procesión con los característicos nazarenos o capuchinos por la calle de Jorge Juan, en los años 40 (Sánchez, AMA)
Procesión con los característicos nazarenos o capuchinos por la calle de Jorge Juan, en los años 40 (Sánchez, AMA) La Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, fundada en 1927, procesiona la imagen de Nicolás de Bussy. A partir de 1940, se incorporó la imagen de la Virgen de las Angustias, única obra de Salzillo que desfila en Alicante (Sánchez, AMA)
La Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, fundada en 1927, procesiona la imagen de Nicolás de Bussy. A partir de 1940, se incorporó la imagen de la Virgen de las Angustias, única obra de Salzillo que desfila en Alicante (Sánchez, AMA) Alicantinas ataviadas con mantilla, en la procesión de la Verónica, por la Explanada en los años 60 (Goyo, AMA)
Alicantinas ataviadas con mantilla, en la procesión de la Verónica, por la Explanada en los años 60 (Goyo, AMA) La Explanada fue, a partir de los 60, escenario de una de las procesiones de la Semana Santa: la de la Verónica, Hermandad filial de la del Cristo del Mar y San Juan de la Palma, con la que desfiló durante una larga etapa en la mañana del Viernes Santo (Tanito)
La Explanada fue, a partir de los 60, escenario de una de las procesiones de la Semana Santa: la de la Verónica, Hermandad filial de la del Cristo del Mar y San Juan de la Palma, con la que desfiló durante una larga etapa en la mañana del Viernes Santo (Tanito) El paso del Cristo de las Penas y la Verónica, en la puerta de Santa María, en los años 60 (Eugenio Bañón)
El paso del Cristo de las Penas y la Verónica, en la puerta de Santa María, en los años 60 (Eugenio Bañón) El paso de San Juan de la Palma y Nuestra Señora de los Dolores, en la Explanada alicantina (Goyo, AMA)
El paso de San Juan de la Palma y Nuestra Señora de los Dolores, en la Explanada alicantina (Goyo, AMA)Fuente:
Juan Giner Pastor
Memoria Gráfica de Alicante y Comarca
Diario Información











 Disminuir texto
Disminuir texto